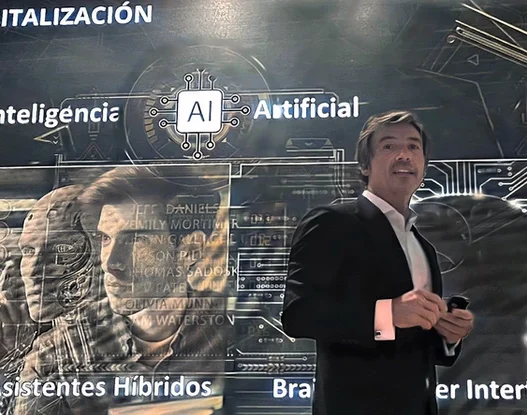Evolución del contrato social
En este presente incierto que vivimos, con tensiones geopolíticas, emergencia climática, disrupción tecnológica, crecimiento exponencial de la desigualdad social y una gran polarización política, se vuelven a cuestionar asuntos tan relevantes como el modelo económico, el sistema de producción, el papel del estado o la capacidad del capitalismo para responder a las necesidades de los ciudadanos.
Identificar la razón de ser, el rol y el potencial de las empresas en la transformación social de nuestra sociedad es algo fundamental para todos. Pero al analizar lo que es una empresa en el inconsciente colectivo al que se refería Carl Jung, encontramos que las compañías actuales tienen un problema de percepción en la ciudadanía, fruto de falacias instaladas, que conlleva a una aparente falta de legitimidad en algunos sectores de la sociedad. Sigue instalada la idea del capitalismo salvaje que acuñó Milton Friedman en los setenta, según la cual, las compañías solo generan valor y riqueza para sus dueños o accionistas. Por ello, conviene revisitar el fin último de una empresa, cuál es su razón de ser y cómo puede evolucionar para adaptarse al nuevo escenario. Hoy es el momento de reformular el “contrato social” de Rousseau que en su origen era bilateral —entre los gobernantes y los ciudadanos—, para convertirlo en uno trilateral e introducir en él a las compañías que quieren tener un rol cívico mucho más activo. Es decir, la empresa como un agente activo de la sociedad civil cuyos objetivos trasciendan la producción eficiente de bienes o servicios y la optimización del beneficio, teniendo presente que, si cumplen con estos objetivos, las empresas tendrían ya un papel social fundamental porque para poder producir necesitan crear empleo y pagar impuestos. Al igual que los ciudadanos, las empresas tienen derechos y obligaciones y forman parte de una sociedad libre de la que son partícipes. Pero, además, pueden ser parte activa en sus comunidades para generar valor fuera de su “perímetro financiero” y asumir responsabilidades más allá de sus obligaciones fiscales y laborales.
La empresa humanista
La pregunta es ¿cómo se puede llevar a cabo la participación de las empresas como agente de transformación en la “sociedad del bienestar”? ¿Cómo se puede materializar una involucración real de las compañías a la hora de impulsar el bienestar de los ciudadanos?
Empecemos por la definición. La empresa humanista es aquella que ha tomado conciencia de su capacidad de transformación y aportación al progreso social de las comunidades con las que se relaciona y en las que opera. Su propósito, por tanto, es la creación de valor a largo plazo (valor financiero, valor para clientes, valor para empleados y valor social) y la contribución a la mejora del bienestar del ciudadano a través del ejercicio de su actividad empresarial. Esta creación de valor emana de un sistema ético y de valores que dirige su acción estratégica y operativa para generar un impacto en el progreso económico y social.
La libertad en la empresa humanista
Como hemos visto en la definición, el modelo de empresa humanista parte de una raíz ética, no normativa, no impuesta, no legislada, no exigida. Esa raíz ética enlaza con la idea de libertad, puesto que ser una empresa humanista es una propuesta de modelo de empresa libremente escogida por aquellos que la dirigen y forman parte de la misma.
El artículo 38 de la Constitución Española reconoce la “libertad de empresa”, pero aquí nos interesa más la “libertad en la empresa”. Para entenderla conviene recordar primero la distinción formulada por Isaiah Berlin en Two Concepts of Liberty (1958). Hablar de libertad en la empresa exige ir más allá de la tradicional ausencia de injerencias asociada a la libertad negativa descrita por Berlin: “soy libre en la medida en que nadie interfiere en mi actividad”. Este enfoque, heredero de Locke, Smith, Constant o Mill, ya no es suficiente en organizaciones atravesadas por la hiperconexión y la presión constante del rendimiento. Como advierte Byung-Chul Han, hoy las personas pueden sentirse libres mientras se autoexplotan, atrapadas en dinámicas de saturación digital que erosionan su capacidad de atención y decisión.
Por eso la libertad en la empresa se acerca más a la libertad positiva: “Deseo que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo, no de fuerzas externas” (Berlin). Procedente de la tradición de Rousseau, Kant y Hegel, aplicada al ámbito organizativo significa crear las condiciones para que cada profesional pueda autodeterminarse, tomar decisiones con criterio, vincularse a un propósito y desarrollar un proyecto profesional con sentido.

¿Somos y seremos realmente libres en la empresa?
Byung-Chul Han en sus reflexiones del libro La Sociedad del Cansancio (2019) dice: “El hombre libre es hoy su propio explotador”, reformula la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel en este contexto del capitalismo tardío. “El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo voluntariamente. Se cree libre, pero en realidad es un esclavo que se somete por iniciativa propia”. Los trabajadores se encuentran atrapados, desde que empiezan su vida profesional hasta que se jubilan, en una rueda de hámster, sometidos por metas autoimpuestas, con objetivos trimestrales imposibles, cotizaciones bursátiles, kpis de todo tipo. Se confunde autonomía con autoexigencia.
De acuerdo con esta concepción, podemos llegar a concluir que no solo no somos libres, sino que cada vez somos más esclavos en la empresa. Y ¿vamos a ser más libres mañana?
En Cómo mueren las democracias (2010), Steven Levitsky y Daniel Ziblatt advierten de un fenómeno inquietante desde una perspectiva política: el número de ciudadanos que viven en regímenes plenamente libres lleva decreciendo de forma sostenida desde hace tres o cuatro décadas. La libertad global lleva 19 años consecutivos en retroceso y solo alrededor del 20 % de la población mundial vive en países clasificados como “libres”, cuando en 2005 era aproximadamente el 44 %. No se trata de golpes de Estado espectaculares ni de colapsos abruptos, sino de un deterioro lento y casi imperceptible: erosión institucional, normalización de discursos intolerantes, manipulación de normas y debilitamiento de los contrapesos democráticos. Su tesis es clara: las democracias no suelen morir de repente, sino “por dentro”, mientras las sociedades pierden libertades sin darse cuenta del momento exacto en que dejaron de ser plenamente libres.
Desde una perspectiva tecnológica, vemos que el hombre de la sociedad digital sueña con ser un homo ludens, un ser monádico, sin ventanas, que ha generado la falsa conciencia de que la libertad no es otra cosa que ese aislamiento: una libertad negativa entendida en un sentido extremo y reduccionista, donde aislado del mundo y de los otros, solo juega con su smartphone a fuerza de la estimulación dopamínica del scroll y lejos de cualquier género de vinculación con las cosas y con los otros.
Inteligencia ética y bondad
En La vacuna contra la insensatez (2025), José Antonio Marina desarrolla la noción de inteligencia ética, que no consiste en saber más, sino en usar el conocimiento para mejorar la vida propia y la ajena: “La inteligencia ética es aquella que utiliza su poder para producir el bien. Su fruto es la felicidad pública y la privada.” En el contexto empresarial, esto significa que el liderazgo ético no es solo moral, sino inteligente: busca soluciones a los problemas más complejos —los humanos, no los técnicos.
Dice textualmente Marina: «Los problemas pueden ser teóricos y prácticos. Los teóricos se resuelven cuando ofrecemos la solución, mientras que los prácticos solo se resuelven cuando ponemos la solución en práctica, que suele ser lo más difícil. Los problemas prácticos más urgentes, universales, comprometidos, complejos, son los que surgen de la convivencia humana de la búsqueda de felicidad. Si fallamos en esto, lo demás importa poco. La felicidad objetiva, pública, es el nivel más trascendente de felicidad porque es la condición de posibilidad de las felicidades privadas. La encargada de resolver los problemas que plantea es la ética. Ahora llega la conclusión más estrepitosa. La puesta en práctica de las mejores soluciones, es decir, de la ética, es lo que denominamos «bondad», que es por lo tanto la máxima manifestación de la inteligencia humana».
En resumen: quienes dedican su inteligencia a resolver problemas de felicidad pública o privada apuntan a disfrutar de unos niveles de inteligencia superiores: “La bondad es una forma superior de inteligencia”.
El planteamiento de José Antonio Marina enlaza con la tesis de Amartya Sen sobre el homo economicus en el ensayo Rational Fools (1977) (el necio racional). Según Sen, el homo economicus (el que solo se preocupa de su bienestar económico y su interés propio) es, en el fondo, un ser poco inteligente. Sen plantea que la libertad no es solo poder elegir, sino poder realizar lo que uno valora y da sentido a su vida. Esta tesis refuerza la idea de una empresa humanista como espacio que amplía las capacidades reales de las personas y no solo que las estimula o premia con incentivos económicos. Una empresa que mide el éxito por el bienestar que genera.

Listos contra buenos
Tradicionalmente y para defender la libertad de empresa (libertad negativa) siempre se ha premiado al profesional astuto. Al más listo del grupo, al “killer” que conseguía objetivos y metas de la manera más eficiente, resolviendo problemas concretos y técnicos. Pero esta supuesta libertad no ha conllevado un estado de bienestar y felicidad privada y pública, ya que los directivos “listos” no tienen la inteligencia ética suficiente para resolver los problemas más importantes, los de las relaciones entre personas que componen las compañías.
Es responsabilidad de las empresas humanistas promover directivos y empleados éticamente inteligentes. Es decir, potenciar el desarrollo de profesionales con una inteligencia ética, que encuentre su mayor manifestación en la bondad y en la generación de bienestar y felicidad. Directivos que, como afirmó el gran poeta sevillano Antonio Machado, estén “en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas”.
Accede aquí a más información sobre el encuentro “La libertad en el siglo XXI” organizado por El Español y la Universidad Camilo José Cela: https://www.elespanol.com/eventos/2025/la-libertad-en-el-siglo-xxi/20251119/libertad-humanismo-empresarial/1003744019551_0.html