Sabemos que vivimos en una sociedad moderna de inundación informativa permanente, con una saturación de contenidos y una beatificación del dato que más bien contribuye a deformar nuestra visión del mundo que a formarla. Una sociedad en que la información y los hechos son concebidos para servir a un propósito privado, a un interés particular, a una finalidad propia, y no a una causa o interés general. De ahí que la información sirva cada vez menos a su finalidad natural de ayudarnos a encontrar la verdad. La información sirve a nuestro propósito privado de confirmar nuestras creencias y posiciones, sean acertadas o erróneas. Nos equivocaremos, pero siempre cargados de argumentos sólidos.
Por eso la información que consumimos con avidez es efímera y nace y muere cada día. Lo que es peor, muere sin haber ayudado al progreso moral y social, a encontrar la verdad o siquiera a encontrarnos con el otro. La información nace sin propósito y por eso muere sin más, sin haber dejado nada entre nosotros. Nuestros hijos crecen en rebaños impersonales de redes sociales que les regalan días efímeros.
Leemos varios periódicos al día y los complementamos con información en redes. Si un día no lo hiciéramos, a la mañana siguiente tendríamos la sensación de que no ha pasado nada relevante cuya lectura tuviéramos que recuperar. No nos hemos perdido nada.
Es una información que no requiere tiempo, pero a la que paradójicamente dedicamos mucho tiempo. Leemos solo titulares y noticias breves. Pero leemos muchos titulares y noticias breves. Leemos solo tuits, leemos posts. Pero leemos muchos tuits, muchos posts. Estamos solo en la superficie del océano del conocimiento, caminando sobre las aguas. Pero caminamos muchas millas al día.

Nuestro día a día carece de reflexión.
Sabemos que no podemos dedicarnos a la filosofía. La formación humanista exige cultivarla permanentemente, pero no disponemos de tiempo para ser pensadores, aún menos filósofos. Para eso están otros que nos iluminan, nos decimos. Que cada vez son menos, por cierto. Nuestra sociedad no es la griega o la romana clásicas, y ni podría ni debería serlo. Los niveles de progreso y desarrollo social que hemos alcanzado serían inimaginables en aquella época.
Pero la cuestión es distinta. Nuestro estilo de vida nos aleja de la reflexión, porque aunque la echamos de menos de cuando en cuando, nuestro modelo social nos invita a alejarnos de ella desde que nos despertamos mirando al móvil.
Pensar o actuar. Un problema importante de la sociedad de hoy día es que mantenemos el dualismo platónico como algo cotidiano. Bueno o malo. Blanco o negro. 0 ó 1. Humanista o no humanista. Intervencionista o neoliberal. Filósofo o gobernante. Pensar o actuar. Quizás debamos superar este modelo binario, dualista, de contrarios, y empezar a buscar a los términos medios aristotélicos, la verdad consensual de Habermas a la que solo puede llegarse con la ayuda del otro. No es necesario ser filósofo para hacer de la reflexión un hábito que nos ayude a entender mejor el mundo.
Reflexionar requiere disponer de tiempo.
Aquí surge el problema del tiempo y nuestro estilo de vida. En una sociedad en que nuestros comportamientos diarios están guiados por las emociones, los afectos, las experiencias de excitación de lo sensorial y la mente dopamínica, hemos perdido de vista la idea fundamental de que las cosas que merecen la pena en la vida requieren tiempo. La excitación de los sentidos no. La experiencia consumista de lo sensorial trata siempre de optimizar de la misma manera; máxima dopamina en el menor tiempo posible. La experiencia perfecta en términos de eficiencia temporal. Las mil cosas que hemos hecho el fin de semana. No tenemos tiempo, pero queremos disfrutar de la vida. Y nunca es suficiente porque cada experiencia que disfrutamos muere pidiendo la siguiente.
Creemos que la reflexión requiere un tiempo que no tenemos. Nada más erróneo conceptualmente ni más inconveniente en términos prácticos.
Todo lo que nos hace verdaderamente felices en la vida requiere tiempo. Las relaciones de amistad. Las de familia. Las de pareja. Nuestro desarrollo profesional. Conocer las plantas de un jardín. Ese libro que queremos leer, ese poema que queremos escribir. Todo para lo que nunca encontramos el momento.
Estoy seguro de que mi admirado Sócrates se revolvería en su tumba si viese que estoy escribiendo todas estas reflexiones. Él no quería escribir nada porque creía que la escritura debilitaba la memoria y la capacidad de pensamiento crítico. Su postura está recogida en el «Fedro» de Platón, donde a través del mito de Theuth y Thamus, argumenta que la escritura no es un instrumento del conocimiento, sino de su aparente posesión.
Reflexionar no es solo pensar, sino someter las ideas a examen, contrastarlas con otras perspectivas y, en última instancia, ponerlas a prueba mediante la refutación.
Pensar vs. Reflexionar.
Pensar es generar ideas, conectar conceptos y elaborar juicios. Pero reflexionar implica un nivel más profundo de análisis, donde se cuestiona la validez de esos pensamientos y se busca su solidez lógica. Como decía Descartes, “Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas” (Meditaciones Metafísicas, 1641). Reflexionar es también evaluarse a sí mismo, valorar la consistencia del propio pensamiento y la coherencia de la propia actuación. La reflexión es pensamiento en profundidad, escrutinio del propio yo.
La exposición como prueba de fuego.
Cuando expresamos nuestras ideas en voz alta o por escrito, nos enfrentamos a su verdadera solidez. Al articularlas, advertimos fisuras que podrían haber pasado desapercibidas en la mente. Es el principio socrático del elenchos ([1]), el arte de la interrogación para descubrir incoherencias y acercarnos a la verdad.
La refutación como motor del conocimiento.
Karl Popper afirmaba que la ciencia avanza mediante la falsación, no por la confirmación de hipótesis, sino por su capacidad de ser refutadas. Lo mismo ocurre con el pensamiento: solo cuando sometemos nuestras ideas a la crítica, evolucionamos intelectualmente. El diálogo socrático/filosófico supone, por tanto, estar dispuesto a ir al fondo de la cuestión. Eso significa tener actitud crítica, término derivado de “krinein” ([2]), el verbo griego que hace referencia a separar algo en sus elementos esenciales para arrojar luz y comprender lo que se nos oculta a simple vista.
La dialéctica y el progreso del pensamiento.
Desde Platón hasta Hegel, la filosofía ha entendido que el pensamiento progresa por el choque de ideas: tesis (una idea inicial), antítesis (su refutación) y síntesis (una nueva idea superadora). Reflexionar es, por tanto, un ejercicio de construcción y demolición simultánea. La antítesis hegeliana, en alemán “Aufhebung” ([3]), es una nueva idea que supera las anteriores permitiendo el avance, pero que conserva en su seno a los contrarios superados porque sin ellos la novedad, la creación que nace del diálogo, es inviable.
En resumen, reflexionar no es solo pensar, sino someter el pensamiento a prueba a través de la exposición y la refutación, porque solo así podemos acercarnos a la verdad. Como diría Montaigne: «El mayor signo de sabiduría es la continua alegría; su estado es como el de las cosas por encima de la luna, siempre sereno”.

Escribir o no escribir: Sócrates o Platón.
Sócrates argumentaba que la escritura:
1) No permite el diálogo: el conocimiento se alcanzaba mediante el diálogo y la mayéutica ya que los textos escritos, no podían responder ni defenderse, lo que los convertía en «palabras muertas”.
2) Debilita la memoria: los hombres se volverán «olvidadizos» porque ya no necesitarían recordar, sino solo leer.
3) No garantiza el verdadero conocimiento: leer algo no implica entenderlo profundamente. Sócrates temía que la gente confundiera la repetición de información con el verdadero saber, sin haberlo cuestionado ni reflexionado.
4) La sabiduría es algo vivo: el conocimiento es dinámico y experiencial, no algo fijo en papel. Para él, aprender significaba discutir, confrontar ideas y llegar a la verdad mediante el diálogo.
Paradójicamente, conocemos estas ideas gracias a Platón, su discípulo, quien sí escribió los diálogos en los que Sócrates es el protagonista. Porque vio en la escritura una forma de perfeccionar el diálogo y estructurar el pensamiento de manera más rigurosa. Y a él me agarro, con pudor eso sí, para escribir estas Reflexiones.
Platón refutó a su maestro para defender la escritura:
1) Salvar las ideas de la desaparición: Sócrates no dejó nada escrito, y tras su condena a muerte en el 399 a.C., Platón entendió que si no plasmaba sus enseñanzas por escrito, su legado podría perderse. Al escribir los diálogos socráticos, Platón no solo preservó su pensamiento, sino que lo amplificó.
2) Rescatar la filosofía de la oralidad efímera: aunque Sócrates defendía el diálogo en vivo, Platón vio que la escritura permitía darle continuidad a la conversación más allá del tiempo y el espacio, permitiendo que futuras generaciones pudieran «dialogar» con Sócrates a través de los textos. Como estamos haciendo ahora mismo.
3) Refinar y evolucionar las ideas: los diálogos de Platón no son meras transcripciones de lo que Sócrates dijo, sino que profundizan, organizan y desarrollan su pensamiento en un marco más estructurado. A medida que Platón maduró, sus escritos dejaron de ser solo «socráticos» y reflejaron su propia filosofía (como la Teoría de las Ideas).
4) Responder a las crisis y educar a las nuevas generaciones: tras la muerte de Sócrates, Atenas seguía en crisis política y moral. Platón quería que sus escritos fueran una herramienta de reflexión y educación para formar a futuros gobernantes y filósofos, como lo intentó con su obra «La República«.
5) La escritura como un «diálogo mejorado»: aunque Sócrates criticaba la escritura, Platón la convirtió en un arte que imita el diálogo vivo. Sus textos no son ensayos o tratados dogmáticos, sino diálogos donde los personajes discuten, dudan y evolucionan, manteniendo viva la esencia del pensamiento socrático.
El género del ensayo que nació con Montaigne contemplaba la posibilidad de reconocer una escritura filosófica fragmentaria, provisional, superable, y revisable. “Essayer” en francés significa eso: “hacer pruebas”. Y la escritura, a modo de ensayo, puede ser también el reflejo de una reflexión abierta y que podemos rehacer tanto como sea preciso y que manifiesta, en el fondo, el reconocimiento de que uno solo no puede alcanzar la verdad sobre cualquier cuestión de una vez por todas.
Reflexionar es una forma de vivir.
Queremos reivindicar la reflexión como estado del ser, como estado ontológico, como actitud ante la vida. Reflexionar para vivir más plenamente. Para ser más libres y más felices.
Dice Byung-Chul Han que la verdad requiere mucho tiempo. Con Reflexiones queremos reivindicar la necesidad de dedicar tiempo a nosotros mismos, tiempo al otro, a su manera de razonar, al conocimiento y a la búsqueda de la verdad. Tiempo a la necesidad de reflexionar sin aspirar a ser filósofos.
Hoy, lamentablemente, a mí tampoco me da la vida para debatir físicamente y con una café “manchadito”, como a mi me gusta, con cada uno de vosotros y de vosotras. Agradezco de corazón que estéis leyendo esta entrada en Reflexiones. Eso sí, siguiendo a Platón, por favor escribe. Establezcamos un “diálogo mejorado” por escrito en este post y mantengamos viva la llama socrática.
Y por favor, pensemos juntos; ¿ponemos en duda nuestras miradas tanto como para pensar bien? En este tiempo tan dado a las introspecciones digitales y a los excesos de información, ¿dialogamos lo suficiente para ser capaces de ir hasta el fondo de los asuntos? ¿Exponemos y refutamos tanto como deberíamos?
Si estamos de acuerdo en la que la escritura puede ser un diálogo mejorado, te invito a que saquemos el tiempo necesario y lo llevemos a cabo.
[1] Elenchos (del griego: ἔλεγχος), un escrutinio cruzado con el propósito de la refutación, más conocida como «elenchus», es la técnica central del método socrático. El elenchos tiene sentido en el diálogo que nos confronta con las razones del otro (dia-logos: avanzar a través de los argumentos) y en la apertura a renunciar a aquello que inicialmente consideramos como cierto. En actitud de apertura reside según Sócrates la auténtica actitud filosófica y la auténtica bondad.
[2] El Krinein (del griego) emparenta Crisis y crítica, porque ir al fondo de las cuestiones es sinónimo de estar dispuesto a cambiar. La verdad, “aletheia”, es exactamente eso “a-lethos”; des-ocultar.
[3] En el diálogo, la confrontación razonada y honesta es en sí misma un valor. La palabra alemana “Aufhebung” curiosamente significa al mismo tiempo “superar” y “conservar”.













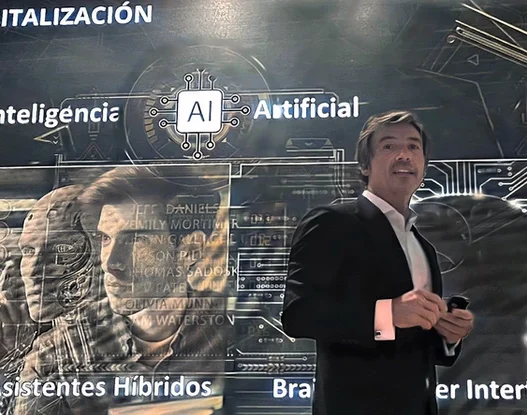




Enhorabuena por esta iniciativa. Reflexionar requiere disponer de tiempo, y también requiere de hacer tiempo para reflexionar. Agendar tiempo para pensar es una tarea que todos deberíamos acometer.
Creo que tenemos una sociedad basada actualmente en interrelaciones binarias/bipolares. La inmensa mayoría se posiciona en un lado o en otro, y hay poc@s que lo hagan en un punto intermedio. Para los ámbitos más relevantes de la sociedad (política, economía, religión, deporte, cultura, etc), una gran cantidad de personas se sitúa en un «extremo de la cuerda» tirando hacia un lado y otra gran cantidad tirando hacia el sentido contrario, y por eso nuestra sociedad es inestable y desgasta tanto a las personas. Es común ver como hay gente que prefiere no ver la realidad aunque la tengan delante y seguir tirando hacia su lado, porque hemos perdido la perspectiva de equipo o de conjunto. Deberíamos pensar que, aunque tengamos cada uno una opinión diferente, sólo mejoraremos como sociedad si buscásemos el bien común (el que beneficie a la mayoría de personas en cada caso y no sólo a los de un «bando»).
Nos falta reflexión, individual y conjunta mediante el diálogo, nos falta aceptación de la realidad venga del bando de donde venga, y nos falta visión de conjunto para encontrar cada vez más puntos intermedios de conexión. Esto nos hará avanzar para seguir mejorando como sociedad.
Creo que es especialmente interesante utilizar los argumentos de Sócrates como lente para la «sociedad de la información» en la que vivimos ahora, muy concretamente me refiero a inteligencias artificiales como ChatGPT. Hemos llegado a un punto en el que tenemos una fuerza cuántica para combinar toda la información disponible en internet y canalizarla de una manera inteligente que responda preguntas. Sin embargo, no permite un verdadero diálogo, es uno falso, donde creemos que tenemos razón todo el rato. Debilita la memoria y, vayamos un paso más, la capacidad cognitiva en general. Para qué recordar o memorizar cosas pudiendo consultarlas en internet. Desde luego, no garantiza el conocimiento ya que está demostrado que hasta la IA mas inteligente tiene un error de sesgo. Por último, y más importante, no es algo vivo.
Me ha parecido especialmente llamativo aplicar la lente de Sócrates a lo que ahora concebimos como uno de los mayores avances en cuanto a conocimiento humano. Algo con lo que yo no estoy del todo de acuerdo.
Para una mayor reflexión sobre el impacto de la IA en la forma de pensar de los humanos, y las muchas ramificaciones sociales, intelectuales y personales que quizás no hayamos pensado, recomiendo leer The Age of AI by Daniel Huttenlocher, Eric Schmidt, and Henry Kissinger.
Como último apunte, creo que en la era de la instantaneidad nos falta tiempo para todo, constantemente. O eso nos decimos a nosotros mismos. En realidad, lo que nos falta, es fuerza de voluntad para construirnos como personas que piensan. Vivimos en lo que escuché una vez definido como «vestigios de un internet donde navegábamos con propósito, no donde éramos navegados». Precisamente por eso creo que este primer post de reflexiones es tan importante. Ojalá que al menos algunos sigamos pensando y conversando. Mientras lo hagamos, quedará un escollo donde agarrarse, una forma de preservar algo esencialmente humano.
Desde luego un blogpost que guardaré para leer a menudo y no olvidarme de reflexionar.